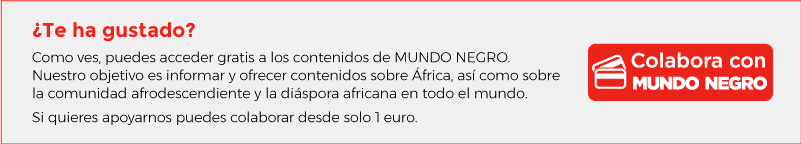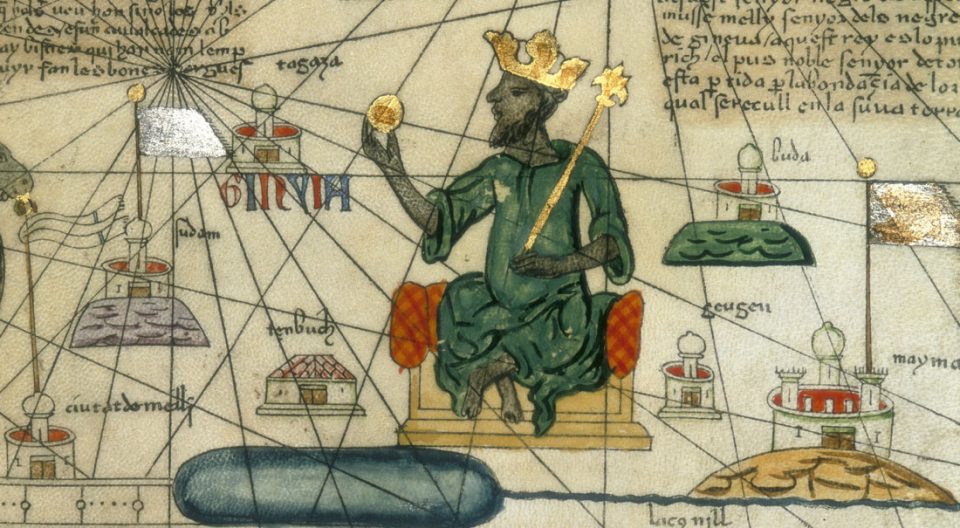«No veo rendición en los campamentos»

en |
Compartir la entrada "«No veo rendición en los campamentos»"
Ebbaba Hameida, periodista y escritora
«La necesidad de contar el Sahara viene de la respuesta que intentas dar cada vez que alguien te pregunta quién eres», dice Ebbaba Hameida, que ha publicado su primera novela, Flores de papel (Península, 2025), un relato que aborda la historia del pueblo saharaui desde el punto de vista de tres mujeres inspiradas en su abuela, su madre y sus vivencias de niña.
Ebbaba Hameida nació en 1992 en un campo de refugiados en Tinduf (Argelia). Llegó a Italia con cinco años, tras ser diagnosticada de celiaquía, y vivió junto a una familia italiana durante los siguientes nueve. Regresó a los campamentos saharauis y con 16 años se marchó a España a vivir con una mujer en Extremadura. «Cuando era pequeña en Italia, me encontré con que para la gente el Sahara era un desierto y ya está, donde no había nada. Es como un insulto, ¿no? ¿Cómo que no hay nada?».
A lo largo de su vida ha tenido que hacer frente al gran desconocimiento que existe en Europa sobre la situación de opresión y exilio en la que vive el pueblo saharaui y sobre el proceso histórico que lo ha llevado hasta allí. Para las nuevas generaciones, explica a MN durante una entrevista en su casa de Madrid, el desconocimiento es aún mayor. «Tener que contar tus peculiaridades, tus rarezas, cómo es el lugar de donde vienes, que naciste en un campo de refugiados… Tener que hablar de esto una y otra vez me hizo darme cuenta de que todo lo que he vivido se debe a un conflicto político, que antes no conocía y tampoco los que me rodeaban».

Acabó haciéndose periodista. «Comencé en la radio, contando las historias de otros, historias en los márgenes. Cubrí migraciones y conflictos y empecé a sentir que tenía una deuda personal, la de contar el Sahara. El resultado es Flores de papel, un libro que también nace de una necesidad de autosanación, de un ejercicio para entender quién soy y de dónde vengo. Y, a la vez, un ejercicio de reconciliación con las mujeres de mi vida. Tenía muchos motivos para escribir la novela».
Empezó a trabajar en ella durante la pandemia, después de un proceso de terapia que le ayudó a gestionar una crisis de identidad. Su psicóloga le animó a poner por escrito su historia con el objetivo de reconciliarse con la niña que fue. Comenzó escribiendo lo que después se convertiría en la novela en la parte de Aisha –su alter ego–, y en ese momento se rompió el alto el fuego y volvió a estallar la guerra en el Sahara. Escribió un artículo sobre el conflicto para la revista 5W titulado «El peso del silencio», contado en primera persona. Después, la editorial Península le propuso escribir un ensayo más extenso. Aceptó, pero mientras escribía se dio cuenta de que encajaba mejor en el formato de una novela. «Flores de papel tiene mucho de autobiográfico y de explicación del contexto, pero yo necesitaba incluir la ficción. Es raro decirlo como periodista, pero he usado la ficción para completar el relato, porque no solo estoy contando mi historia, sino también la de mi madre y la de mi abuela. Necesitaba de la ficción para sentir que tenía licencia para hablar de ellas con libertad y reconstruir sus historias desde lo emocional».
Contacto con la familia
Durante los casi cinco años de escritura –«con pausas y épocas de silencio»– mantuvo muchas conversaciones y llamadas con su familia en los campamentos. En mitad del proceso, su abuela sufrió un ictus que puso fin a esas charlas. Le preguntamos qué opinaban de que su historia se diera a conocer. «No sé si mi familia era consciente de lo que supone publicar un libro aquí, porque la nuestra es una cultura oral. Quizá si les hubiera dicho que iba a escribir poesía o que iba a hacer una canción, les habría impactado más. Cuando se lo conté, me dijeron: “Bueno, escribe”. Han comprendido mi curiosidad y la han respetado».
La elaboración de la novela ha abierto muchas conversaciones pendientes. «Era como encender fuegos todo el rato sobre un pasado que no habíamos abordado, sobre temas de los que allí no se habla». Hameida recuerda una charla con su abuela, poco después de morir su abuelo. «Fue la primera vez que la vi llorar por él. La saharaui es una sociedad donde no se muestra el amor, donde las parejas mantienen relaciones aparentemente mucho más frías y la intimidad queda relegada a la oscuridad, a la noche. Me explicó lo que supuso conocer a mi abuelo, ser su cuarta esposa, viajar con él hacia el Sahara siendo mauritana, pasar de una vida nómada a una sedentaria, todo lo que vivieron juntos, el éxodo, la familia que construyeron… Me decía: “Me fui siendo muy niña”. Estas emociones, estos dolores, estas teclas del pasado allí no se tocan. Las saharauis siempre miran hacia adelante».

Pasó lo mismo con su madre, que le habló de cómo conoció a su padre, de cómo se casaron, de sus primeras relaciones sexuales, de una infancia marcada por los bombardeos de napalm y de fósforo blanco durante la ocupación marroquí. Vivencias que la autora nunca habría conocido de no ser por el libro.
La publicación de Flores de papel ha tenido un efecto sanador para la escritora –«No sabía que la literatura podía ser un arma tan poderosa», dice– y, a la vez, está siendo muy bien recibida por el público, con presentaciones que han desbordado sus previsiones. Para Hameida, hay una gran necesidad de hablar de Sahara Occidental y de hacerlo en nuevos formatos. «Cuando hay un conflicto que lleva tanto tiempo y hay tanto silencio que lo sepulta, hace falta humanizarlo. La gente ve en la tele imágenes de los campamentos de refugiados, pero quizá no es capaz de entender la situación y crear un vínculo desde la empatía. Lo ve y ya está, igual que ve imágenes de otras realidades muy duras cada día. Ahí está el reto a la hora de escribir: emocionar. Mi objetivo era contar el Sahara humanizándolo, pero humanizar el desierto no es romantizarlo. Es explicar su belleza y también su dureza y su crueldad». La autora se ha servido de los personajes de Leila, Naima y Aisha para que el lector comprenda mejor la situación del pueblo saharaui, que empatice con él y reconozca a través de ellas la vida de miles de saharauis en los campos de refugiados y fuera de ellos.
Un conflicto vivo
Le preguntamos cómo valora el momento actual, cuando el conflicto sigue sin resolverse y Marruecos insiste en su propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental –en oposición al referéndum de autodeterminación que reclaman los saharauis–, mientras gran parte de la comunidad internacional les da la espalda. «Estamos en una situación de impasse. Este año se cumplen 50 de vida en el exilio. En 2020 hubo una euforia emocional con la vuelta a la lucha armada, creyendo que la guerra podía volver a poner el foco en el conflicto. Veníamos de una larga guerra entre el 75 y el 91 en la que los saharauis dominaban parte del territorio porque conocían el terreno y controlaban las tácticas de combate en el desierto. Pero en 2020 esto cambió radicalmente. Se encontraron con un contexto de guerra asimétrica. Por desgracia, Marruecos se ha acercado a Israel y tiene la capacidad de utilizar drones que, ante cualquier movimiento, aunque sea una manada de camellos, lanzan un misil y se acabó. Es una guerra desigual con una crisis humanitaria de la que no se habla».
Hameida lamenta la congelación de fondos de cooperación internacional por parte de Estados Unidos, que repercute en los campamentos, y expresa su decepción por la política del Gobierno español de apoyar la marroquinidad del Sáhara en contra de toda la legalidad internacional. También le inquieta la falta de perspectivas para la juventud saharaui: «Me preocupa lo que pueda pasar con mis sobrinas, el futuro que le espera a esa infancia que está creciendo en un campo de refugiados. Son ya muchas generaciones y es un lugar inhóspito donde no se puede sembrar, por mucho que lo intenten, donde es muy difícil ver florecer la vida. Nacen ya con la herida que supone ser exiliado y refugiado. Crecen con muchas cicatrices, con una mochila muy grande que marcará su futuro».

Ante este panorama, le preguntamos si las nuevas generaciones mantienen la esperanza de ver un Sahara Occidental libre. «Creo que no hay una rendición, no la percibo. Sí hay un grupo muy minoritario que defiende un proyecto de autonomía dentro de Marruecos, una opción que responde al interés de recibir algo a cambio por parte de Marruecos, una compensación que te facilite un poco la vida. En las zonas ocupadas hay un movimiento que ha aceptado la marroquinidad del Sahara, porque al final, para que no te discriminen, para tener acceso a la educación, a la universidad, debes aceptar ese proyecto. También hay muchos activistas silenciados y mucha gente que se juega la vida solo por decir “Yo soy saharaui y no soy marroquí”. Pero no veo rendición en los campamentos. El estoicismo del pueblo saharaui, su filosofía de vivir el presente constantemente, no lo permite. A mi madre no le preguntes por el futuro. El futuro no existe, importa lo que tenemos que hacer ahora, por qué tenemos que luchar hoy, qué vamos a comer. Lo que importa es la supervivencia de la comunidad».
Ebbaba Hameida, que trabaja en RTVE, desde donde informa sobre conflictos como el de Ucrania o el de Gaza, humanizando las informaciones todo lo que le permiten, viaja una vez al año a los campamentos saharauis. Lo necesita. Disfruta del reencuentro con su familia, de la sensación que le produce salir del avión y sentir ese aire cálido y seco en la cara, del silencio del desierto, de esa forma de vivir en el presente de la que tanto aprende. De que allí todo es comunitario y coral. «La soledad no existe en los campamentos», dice. Su relación con el Sahara ha sido una historia de idas y venidas marcada por el amor, el dolor y la frustración. Una búsqueda constante de equilibrio entre dos mundos, en la que escribir esta novela ha sido una pieza clave. Con Flores de papel, Hameida no solo reconstruye la memoria de su familia y la historia del pueblo saharaui con una mirada profundamente humana, sino que ayuda a cubrir un injusto vacío informativo.
Compartir la entrada "«No veo rendición en los campamentos»"