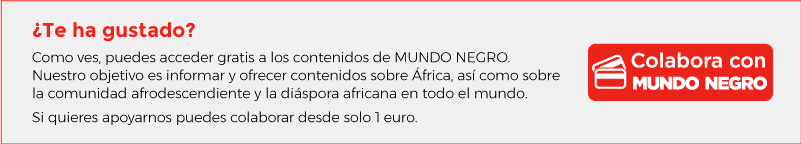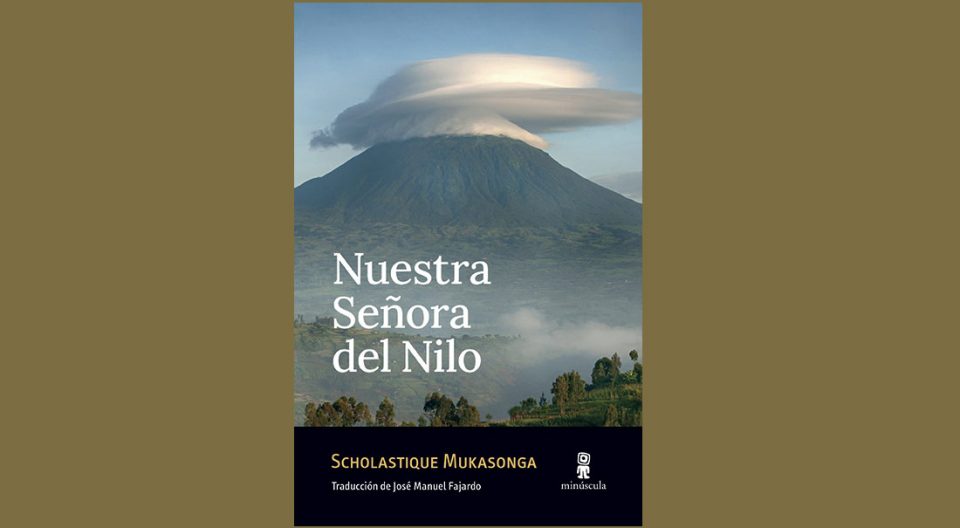«Los cines africanos siempre han sido muy feministas»

en |
Compartir la entrada "«Los cines africanos siempre han sido muy feministas»"
Beatriz Leal, especialista y programadora de festivales de cine africano
La programadora de Afrikaldia, cuya V edición tendrá lugar del 28 de octubre al 4 de noviembre en Vitoria-Gasteiz, nos explica en qué consiste su trabajo y charla con nosotros sobre la riqueza de los cines africanos.
¿Qué le llevó a especializarse en cines africanos?
Fue parte de mi proceso en la universidad tras ver dos películas de Abderrahmane Sissako que me sorprendieron muchísimo a todos los niveles. Era consciente de que me faltaban herramientas analíticas para entender qué estaba sucediendo. Tocaban elementos de humanidad que no veía en otro cine, y tras esas películas me lancé a ver todo lo posible. Gracias a los profesores Alberto Elena y Fernando González conseguí tener acceso a una filmografía a la que era muy difícil acceder y acabé especializándome en cines africanos.
¿En qué consiste ser programadora de festivales?
Lo que hacemos es buscar y ver películas durante todo el año y seleccionarlas yendo directamente a otros festivales, a través del contacto con las distribuidoras, productoras y directores, o de plataformas especializadas de programación y visualización. Hay otra manera de trabajar que es haciendo una convocatoria abierta de películas. La peculiaridad de los cines africanos ha sido la sobredimensión de académicos en festivales de cines africanos, lo que ha llevado a una intelectualización de los programas. La segunda generación de programadores ponemos también el énfasis en la parte de entretenimiento. En Afrikaldia, aunque yo hago la selección de las películas con completa libertad creativa, el resto del equipo también las ve y valora si debemos incluirlas o no, porque también saben la respuesta que puede haber. Luego están las películas que no participan en la sección oficial, donde la parte cinematográfica no es tan importante, sino que responde a otras necesidades, como generar un debate o que estén más ligadas a una comunidad que vive aquí, por ejemplo.

¿Qué es lo más difícil de su trabajo?
No sé si lo más difícil o lo más doloroso: no ser capaz de encontrar la respuesta en el público con una película que creías que iba a tener otra recepción. El público de cada ciudad es completamente distinto y no es fácil dar con lo que están buscando. Me tomo muy en serio intentar llegar a cuanto más público mejor y que todas las películas seleccionadas aporten algo, que ofrezcan respuesta a ciertas ansiedades y curiosidades. Siempre intento ponerme en el lugar del espectador, del contexto del festival y su temática, no seguir mi gusto como espectadora, que es individual.
Usted ha programado en muchos países, ¿se tiene en cuenta el contexto específico de cada festival?
Mucho, porque estos festivales están ligados a la población en la diáspora. En Estados Unidos marcó mucho el movimiento Black Lives Matter y en Brasil es muy importante el elemento político, presente sobre todo en la etapa de Lula. En cada sitio es diferente. Por ejemplo, soy cofundadora del festival Wallay!, cuya sección oficial se realiza en la Filmoteca de Cataluña, lo que permite un acercamiento más cinéfilo que en otros sitios. En Vitoria, fuera del Festival, no se proyecta cine africano, es una página en blanco, pero en Barcelona sí y tengo que saber qué hay, quién lo hace, cómo lo hace… Cada contexto te obliga a una cosa u otra.
¿Qué tiene de especial el festival Afrikaldia?
El trabajo con la población africana de Vitoria-Gasteiz, que se implica en la organización del Festival a todos los niveles, y que haya mucho más público africano que en cualquier otro festival que haya estado, incluso los de Nueva York o Brasil. No tiene nada que ver con ningún sitio que conozca y para mí es lo más importante. Afrikaldia también permite dar a conocer la ciudad, las idiosincrasias de la inmigración aquí y de la realidad euskalduna, algo que no se da en otros festivales. Y, por otro lado, el trato y el recibimiento a las personas invitadas, para quienes es muy gratificante que les cuiden, que hablen sus idiomas y que siempre tengan un acompañante de la comunidad africana, que a lo mejor hasta es de su país. Eso es una de sus señas de identidad y me gustaría que, aunque Afrikaldia crezca, eso no se abandone. Es importante que haya una igualdad entre el trato humano en el Festival y las películas que se muestran, porque si no sería contradictorio. Parece un poco utópico, pero se da y es importante. Ahora que no están tan de moda estas cosas, sigo creyendo en algo así. También que no haya jerarquías. A veces no somos conscientes de que vienen directores que acaban de ganar en Cannes y están aquí tomándose una caña y un pintxo con nosotros, pero es que ellos tampoco suelen tener ese trato porque el acercamiento hacia ellos suele ser muy jerárquico y aquí no se les trata así.
¿Hay rasgos comunes en los cines africanos o existe mucha diferencia entre países y regiones?
El nuestro es el Festival Vasco de Cines Africanos, en plural siempre, no solo por las naciones, sino también a nivel estético, por las fuentes culturales y los referentes artísticos. Hay cine de autor, experimental, de género, por lo que empeñarnos desde Occidente en un reduccionismo del cine africano muestra nuestra visión de no ver la realidad de unos cines muy diversos, fruto de estímulos, necesidades y obsesiones de los propios directores, que son creadores independientes, como en todos los sitios, con historias muy personales e íntimas o no, pero que no se pueden homogeneizar. Hay festivales de cines africanos que se han centrado en un tipo de película de cine de autor de raigambre afrancesada, que han creado una ficticia sensación de que existe un cine africano singular, similar, con un tipo de planos, de historias y de propuestas político-ideológicas que no es la realidad de los cines africanos.
¿En qué momento se encuentra el cine en el continente?
Es muy difícil hacer una generalización. La peculiaridad de las propuestas más recientes es el mayor empuje individual de directores de países que antes no podían hacer películas. Hoy en día, con una buena idea y pocos medios puedes acabar realizando una película de alcance internacional. Es el ejemplo de Damien Hauser con After the Long Rains. Directores jóvenes que con una cámara, tres ideas y pocos medios están dándonos propuestas renovadoras e interesantes. Y después, gracias a que desde Occidente hay mucho interés en propuestas de mujeres, las directoras están teniendo más facilidad en llegar a festivales y a plataformas a las que podemos acceder. Una de las características de los cines africanos es que siempre han sido muy feministas, incluso las películas realizadas por hombres. La mujer siempre ha estado en el centro de los cines africanos.

¿Con qué películas africanas recomendaría iniciarse?
Recomendaría Goodbye Julia por el uso de géneros para trascender el mero entretenimiento y hacer reflexionar sobre una realidad hoy en día silenciada como es la de Sudán, además de por la calidad cinematográfica que tiene. Por mi relación con el director y por el valor que tiene, recomendaría La vie sur terre, de Abderrahmane Sissako, porque es una declaración de amor al cine y por demostrar cómo hay una estética cinematográfica diferente en cada director africano de la que deberíamos aprender. En tercer lugar, recuperando a uno de los pioneros, escogería Campo de Thiaroye, de Ousmane Sembène, por ser una película con implicaciones globales adelantada a su tiempo, porque nos permite entender las dificultades que tuvieron muchas películas africanas por la censura a la que fueron sometidas desde Occidente y para dar entrada a una de las cinematografías universales más importantes, la del senegalés. Podríamos citar Touki Bouki o Hyènes, que me parecen fascinantes, pero me quedo con Campo de Thiaroye. También recomendaría a Med Hondo, a Faouzi Bensaïdi y a una de las directoras más interesantes a día de hoy, Alice Diop, un nombre esencial de los cines africanos.
¿Cómo podemos acceder a los cines africanos?
Siguiendo el circuito de festivales y muestras de cine especializados, que se hacen con mucho cuidado y cariño en casi todas las regiones de España. La interacción con los especialistas, los propios directores, como en Afrikaldia, ofrece un plus a la experiencia. Y después en plataformas, pues en las más conocidas es posible encontrar películas del continente. El público interesado tiene que hacer un poco más de trabajo de búsqueda, porque el algoritmo no le va a ofrecer películas africanas, tiene que ir a buscarlas, pero ahora tiene donde verlas. Se trata de hacer un pequeño estudio de qué directores recomendamos los especialistas para buscar las películas, porque, además ahora en abierto hay muchísimas películas que se pueden ver.
¿Cómo se plantea el futuro de los cines africanos?
Dependen de la estabilidad geopolítica, de cuánto la diáspora quiera devolver al continente y del interés de cada nación en darle a la producción artístico-audiovisual el peso y el valor que merece. Hay países en los que ahora ya hay escuelas de cine y laboratorios de posproducción. Senegal, por ejemplo, tiene un par de directores que regresaron a África y que han montado sus propios estudios para no irse fuera a hacer el trabajo de edición final. Eso también revierte en la riqueza del país, pero no es posible sin una estabilidad política. También hay que tener en cuenta el futuro que vaya a tener el cine, porque hoy en día el consumo audiovisual sigue en crecimiento absoluto, pero la capacidad de concentración durante 90 minutos del público más joven no sabemos dónde va estar.
¿Exige otro tipo de producto y espectador?
Y también de espacios de visualización, de dónde y cómo se consume. En muchos sitios de África no hay salas de cine y al consumirse desde el móvil también fuerza a un mayor uso de primeros planos y a otro tipo de paisajes sonoros, porque va a haber ruido cuando se consume. Todo esto influye en cómo se hacen las películas. Hay algunos directores africanos que abogan por un uso del ruido en las propias películas o por no incluir música de fondo, como en Mambar Pierrete, porque no es la manera en la que se vive en África. Los cines africanos tienen algo de cinema verité, porque están haciéndose eco de la realidad de consumo actual, lo que es también una propuesta político-estética. Son propuestas que cada vez se valoran más por el público joven porque no han tenido la experiencia de visualización en una sala de cine.
Compartir la entrada "«Los cines africanos siempre han sido muy feministas»"