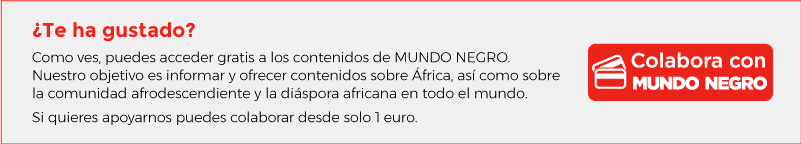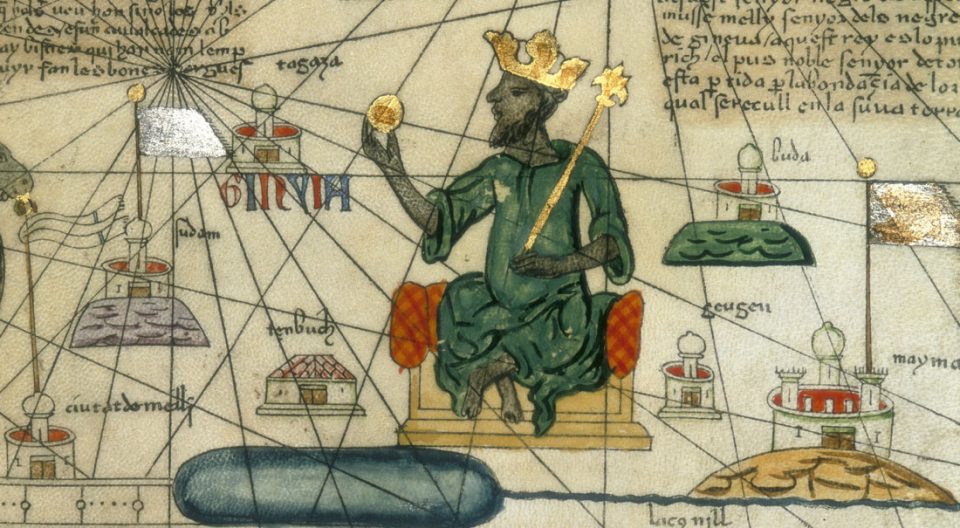La conexión africana

en |
Compartir la entrada "La conexión africana"
China y la Unión Europea compiten por el liderazgo comercial en el Sahel
Por Miguel Jesús Cifuentes González
La emergencia de China está alterando los equilibrios de poder en todo el planeta. En este escenario, el Sahel se presenta como una de las regiones donde el avance de la potencia asiática afecta de manera especial al papel que la Unión Europea desempeña en la zona.
Desde hace décadas, la Unión Europea (UE) contempla el Sahel como parte de su frontera sur en relación al resto del continente africano y, por tanto, un espacio de alto interés geopolítico. Esto se debe, en buena medida, a que es origen y lugar de tránsito migratorio hacia Europa, a que acoge a grupos terroristas yihadistas que pueden llegar a territorio europeo y a que la zona occidental saheliana es una plataforma en el continente desde la que se exporta el código de la UE. Pero, sobre todo, a que alberga materias primas de alto interés tecnológico y energético que sustentan unas relaciones comerciales históricamente desiguales con Europa occidental.
Con la llegada de las independencias, las organizaciones predecesoras de la UE suscribieron acuerdos con países subsaharianos para mantener una relación comercial de dependencia como en la época colonial. El penúltimo convenio fue el Acuerdo de Cotonú, firmado en el año 2000 entre la UE y el grupo de países de la ACP (Asia, Caribe y Pacífico) y vigente desde 2003. Este marco tuvo un enfoque de cooperación y se tradujo primero en la Estrategia para África de 2005 y después en la Asociación Estratégica UE-África de 2007. De esta manera, la UE ha revestido sus relaciones económicas con la región abordando la inversión al desarrollo y la seguridad, además de aspectos migratorios. De acuerdo a esto, los países sahelianos han sido objeto de tres misiones regionales de seguridad (Sahel, Cuerno de África y Golfo de Guinea), y han contado, en el ámbito de la inversión, con instrumentos como el Africa Infraestructure Trust Fund.
Cotonú buscó la negociación de cuatro acuerdos de asociación económica (AAE) regionales entre la UE y sendas organizaciones africanas de integración. Los países sahelianos estaban representados en tres de ellos, los vinculados a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), a la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) y al Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA). No obstante, las negociaciones no culminaron en la fecha propuesta (2007) y acabaron cerrándose siete años más tarde. Además, ninguno de estos acuerdos cumplió con el requisito de la firma por parte de todos los países afectados, por lo que no entraron en vigor. Aunque Senegal, Mauritania, Burkina Faso y Níger sí que lo rubricaron, no se activó una aplicación provisional del acuerdo para ellos.

El Acuerdo de Samoa ha sucedido al de Cotonú. Con vigor desde enero de 2024, tiene una duración prevista de 20 años. Este nuevo acuerdo busca continuar alejándose del paternalismo predominante en las relaciones Norte-Sur, profundizar en el multilateralismo y tratar de reparar los efectos comerciales del fracasado Acuerdo de Cotonú. Además, Samoa, aunque crea un nuevo marco jurídico, mantiene las AAE creadas en Cotonú, permitiendo que puedan entrar en vigor o revitalizarse. No obstante, aunque el Acuerdo de Samoa reenfoca algunos aspectos, como el reconocimiento del derecho al desarrollo, también mantiene elementos que han explicado fracasos pasados, como es el caso de la injerencia política. Un efecto de esto último es que al poco de ser firmado por el Gobierno de Nigeria, las comunidades católica y musulmana del país –con un 15 % y un 30 % de la población, respectivamente– manifestaron un fuerte rechazo al acuerdo debido al énfasis del mismo en cuestiones de género y orientación sexual.
Además, la UE mantiene vigentes varios acuerdos comerciales con el Sahel. Con la mayoría de los países de la zona mantiene acuerdos unilaterales a través del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), lo que les permite introducir sus productos en el mercado comunitario de manera no recíproca al reducírseles los impuestos. Nigeria ha firmado el acuerdo SPG estándar, mientras que el resto se han adherido al modelo «Todo Menos Armas», al ser considerados por Naciones Unidas como países menos desarrollados (PMD).
¿Qué ocurre con China?
Sin embargo, no son infrecuentes las referencias en los últimos años a una merma de la influencia europea y a una apertura africana a nuevos socios. En este marco, la referencia a un desplazamiento comercial de la UE en el Sahel implica mencionar la búsqueda por el posicionamiento geopolítico global en campos como la seguridad, pero de manera especial a través de la inversión. Esto se explica a través de las necesidades de Pekín. Para incrementar su presencia comercial en el Sahel, China necesita poner en marcha una infraestructura de transporte y producción que se ajuste a sus propios intereses.
La presencia china en el Sahel –y, en general, en todo el continente– tiene su origen en la ruptura chino-soviética y la financiación de los movimientos independentistas africanos a finales de los años 50 y los 60. A pesar de ello, África –y en concreto el Sahel– no ocupó un lugar privilegiado en las relaciones económicas con Pekín hasta el distanciamiento político con Occidente tras la masacre de Tiananmen en 1989. En los años 90 China redirigió hacia África su participación en el sistema internacional mediante la importación de petróleo, principalmente de Sudán. Más tarde, en el año 2000, se creó el Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) para la organización de cumbres destinadas a promover la «consulta equitativa», el «entendimiento», la «amistad» y el «consenso» entre China y el continente.

A través del FOCAC, China ha institucionalizado en el continente su proyecto de comercio e inversión internacional Cinturón y Ruta (CYR) y, especialmente, el subproyecto Nueva Ruta de la Seda Marítima (NRSM), que se proyecta en África desde el océano Índico.
Antes de que se hiciese público el CYR en 2013, ya se habían establecido acuerdos entre China y algunos países del Sahel (Nigeria o Malí), con agrupaciones regionales como la COMESA, la CEDEAO, la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) o la Comunidad Africana Oriental (CAO), a la vez que con naciones como Etiopía o Sudán del Sur. No obstante, el desarrollo de la NRSM ha supuesto un antes y un después. Esta generó la firma de memorandos de entendimiento sobre la construcción del CYR con todos los países sahelianos en 2018, salvo con Eritrea que lo hizo en 2013, con Malí y Níger, que se adscribieron en 2019, y con Burkina Faso, que lo rubricó en 2021. Asimismo, consolidó las relaciones económicas con Senegal, enfatizó las mantenidas con Eritrea y Nigeria y reafirmó su posición de aliado con Sudán.
Junto a esos avances particulares, suscitó la firma con la Unión Africana de un plan de cooperación (2020) y un mecanismo de coordinación para construir el CYR (2021).
Dos décadas antes, el entonces presidente chino, Jiang Zemin, defendió la Teoría de las Tres Representaciones, a partir de la cual el Partido Comunista ya no se limitaría a ser el representante de la clase obrera, sino que también lo sería de las empresas. Esta retórica condujo a que el modelo de financiación fuese más allá del formato público –presente de forma paradigmática en Sudán a través de la Corporación Nacional de Petróleo de China–, y también se conjugase con la participación privada. De esta manera, la NRSM ha llevado a cabo inversiones a través de fondos del Gobierno chino y de asociaciones público-privadas en las que el capital privado, eso sí, debe ser exclusivamente chino.
Su sucesor, Hu Jintao, desarrolló la Teoría de la Emergencia Pacífica de China como mantra para su globalización a través de una postura pragmática que buscase relaciones económicas eficientes y sin injerencias políticas. En este sentido, la NRSM se ha convertido en la principal vía para la diplomacia económica en África y el Sahel, considerando la participación de los Gobiernos locales en sus proyectos, teniendo en consideración a las comunidades locales y, según académicos como Javier Serra Guevara, albergando el potencial para transferir tecnología en sectores de alto valor añadido. No obstante, a pesar de la diferencia de enfoque respecto a la UE, China también ha forjado una relación de dependencia con África y el Sahel donde, al igual que el caso de la UE, se ha primado la importación de materias primas y la exportación de productos industriales de mayor valor añadido.
Igual que la UE, China también mantiene un acuerdo unilateral no recíproco que exime del pago de aranceles a los PMD y que afecta a todos los países sahelianos menos a Nigeria.
Entre 2000 y 2022, China aumentó de manera vertiginosa su peso en las importaciones y exportaciones de los países del Sahel, y desplazó en estas últimas a la UE. En las importaciones, ambas potencias incrementaron la actividad, pero no se produjo el sorpaso.
El contexto saheliano
China empleó sus primeros esfuerzos en posicionarse como importador energético en África al sur del Sahara, provocando que, a pesar de experimentarse un desarrollo de su modelo productivo, no hubiese grandes cambios de interés en cuanto a los productos de la región. Con el tiempo, Pekín se ha ido posicionado como importador de otras materias primas como piedras y metales preciosos, minerales y otros metales a medida que se ha desarrollado su economía y su consumo interno. Sin embargo, esto lo ha hecho mediante un modelo sustentado en un «gran proveedor» que, a la vez, no es un gran socio de la UE, y que puede aglutinar la mayor parte de la demanda de una materia prima en concreto. Esto ha ocurrido en términos generales con todos los recursos antes citados, y el mejor ejemplo fue Sudán, que en un primer momento se convirtió en su principal proveedor de petróleo, aunque más tarde diese el paso a Angola en ese rol.

Respecto a las exportaciones del Sahel, nos encontramos con que el crecimiento del flujo comercial con destino a China no ha desplazado a las exportaciones dirigidas a la UE. Esto se explica por una mayor presencia de otros socios asiáticos –sobre todo de Oriente Próximo–, por un mayor peso del comercio interafricano debido a la inseguridad jurídica y porque, según datos de 2021 de The Observatory of Economic Complexity, en varios Estados africanos los intereses extractivos de la UE y China no son coincidentes. Esto se ve de forma muy clara en tres países: Sudán, Níger y Senegal. Para China, son el primer, segundo y cuarto proveedores de productos vegetales no procesados, como semillas y nueces. Mientras, para la UE, Níger suministra principalmente uranio, Sudán provee petróleo y goma arábiga, y Senegal exporta una amplia variedad de productos alimenticios excepto nueces y semillas. Otro ejemplo es Eritrea, que exporta minerales de zinc y cobre a China, al mismo tiempo que ha sido olvidado comercialmente por la UE. Donde sí se observa una competición entre estos grandes socios comerciales del continente africano es en la compra de mineral de hierro mauritano, de petróleo nigeriano y sursudanés y de mineral zinc procedente de Burkina Faso.
El progreso chino en el comercio con los países del Sahel ha sido más lento que con el resto del África subsahariana. Una de las razones que explican esta realidad tiene que ver con el hecho de que China no lograse avanzar lo suficiente como importador en un mercado relevante como el nigeriano. Otra está vinculada a la independencia de Sudán del Sur en 2011. Sudán, que era el tercer mayor socio exportador de China en el continente, perdió la mayor parte de sus reservas de petróleo, ante lo cual, Pekín reaccionó y modificó su relación comercial con el país.
En este baile de cifras y relaciones comerciales, China superó a la UE como socio importador de Mauritania, Malí, Níger, Sudán y Eritrea, más de la mitad de los países sahelianos, lo que habla de su expansión en la zona.
China se ha expandido en la región y ha ganado un gran peso comercial global. En 2021, China superó a la UE como socio exportador en numerosos países africanos, siete de los cuales se encuentran en el área geográfica del Sahel: Sudán, Chad, Nigeria, Níger, Etiopía, Eritrea y Sudán del Sur. Además, China prácticamente alcanzó a la UE en el peso de sus exportaciones en 2021, cuando el bloque occidental alcanzó los 38 810 millones de dólares y China 38 770.
El crecimiento comercial chino en el Sahel, aunque por sí mismo no parece augurar cambios realmente favorables para los Estados africanos de la zona, sí que ha sembrado un contexto político para la aparición de voces críticas con los modelos en los que viven.
Compartir la entrada "La conexión africana"