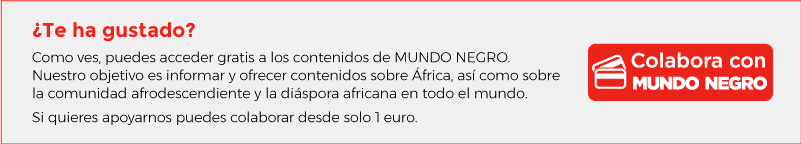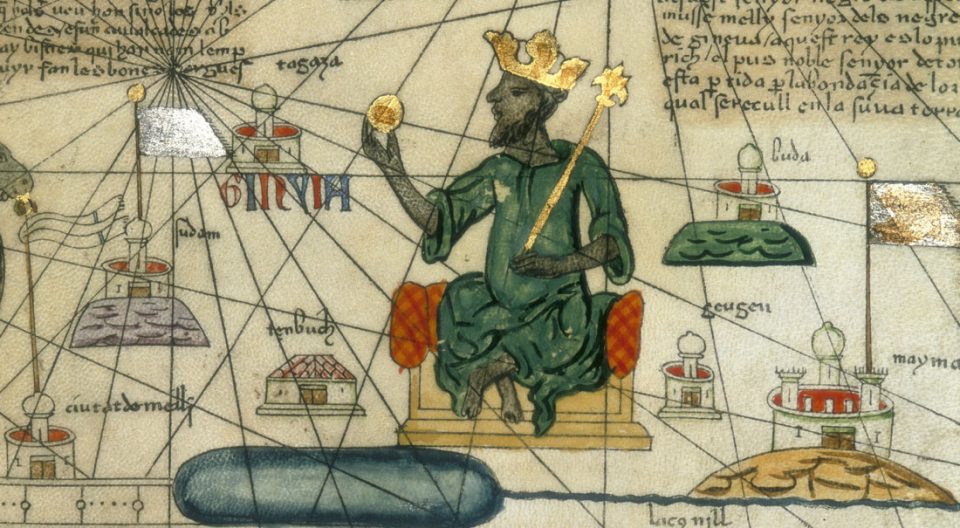Cuando todo el mundo te mira

en |
Compartir la entrada "Cuando todo el mundo te mira"
Ruanda aprovecha eventos como el Mundial de Ciclismo para vender su imagen al mundo entero
Por Diego Menjíbar desde Kigali (Ruanda)
El Mundial, una de las pruebas más famosas del calendario ciclista internacional, ha llegado por primera vez al continente africano. Ruanda ha acogido una cita que le ha servido para ofrecer una imagen positiva de la nación a todo el planeta. Esta realidad choca con la sistemática vulneración de derechos que se producen en el País de las Mil Colinas.
Para quien no haya pisado África nunca antes, aterrizar en Kigali puede ser una enorme decepción. Y no precisamente por pasar una mala experiencia (la capital de Ruanda es, probablemente, la ciudad más segura de África), sino porque el imaginario colectivo construido en el norte global alrededor de África difiere diametralmente de lo que un visitante se va a encontrar al llegar aquí.
En esta ciudad no existe el caos automovilístico de otras urbes desplegadas a lo largo del continente; tampoco apabullan el color ni el calor de Lagos, Dakar o Lusaka, pero sí el asfalto impoluto, las carreteras, el orden y los pasos de peatones recién pintados que la gente sí utiliza. Solo en este marco incomparable podía tener lugar, por primera vez en África, el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Y así sucedió, entre el 21 y el 28 de septiembre.
Durante una semana Kigali fue una fiesta y, por eso, es necesario primero hablar de ciclismo. Cada mañana, miles de ruandeses se dirigían hacia las diversas localizaciones de la ciudad –la mayoría se congregaba en el mítico Centro de Convenciones de la capital– para animar a pie de calle a sus ídolos. 769 ciclistas de más de 108 países, incluidos 36 africanos, participaron en este evento que quedará para el recuerdo: fue la carrera más exigente de los 103 años de historia del campeonato. Con más de 5 475 metros de desnivel acumulado en la prueba de élite masculina (267,5 km) y 3 350 metros en la femenina (164,6 km), el circuito puso a prueba a los mejores ciclistas del mundo en el País de las Mil Colinas.
El Mundial representó un hito para el deporte en el continente. Michael Lobo, un ciclista junior del equipo de Uganda, lo explica desde el box de la selección de su país: «Es increíble que Ruanda haya organizado este Mundial y, como africano, estoy muy orgulloso y espero que otros países del continente cojan el relevo en el futuro». En el otro extremo, el vencedor absoluto de la prueba masculina, el esloveno Tadej Pogačar, dijo en rueda de prensa que había sido la carrera más dura de su vida y que «el hecho de que suceda aquí, en África, hace de esta victoria algo todavía más especial».

El pasado que definió el presente
Desde que acabó el genocidio en Ruanda, uno de los períodos más oscuros de la historia, en el que murieron asesinadas cerca de 800 000 personas en tan solo 100 días, el país comenzó un proceso de reconstrucción cuya punta de lanza fue la unidad nacional. El Frente Patriótico Ruandés (FPR) tomó Kigali en julio de 1994 y puso fin al genocidio. Tras un período de seis años de gobierno de Pasteur Bizimungu, Paul Kagamé asumió una presidencia que dura hasta hoy.
Cuando el FPR llegó el poder, el Ejecutivo impuso una serie de medidas que devinieron en lo que se ha convertido hoy Ruanda. Se prohibió la referencia pública a hutus y tutsis y se promovió una identidad nacional única: ruandeses; se impuso un fuerte control policial y militar en el país y se persiguió a las voces disidentes en un momento en el que cualquier crítica al nuevo orden era hostigada y aplacada, y, por último, se facilitó el regreso de millones de hutus refugiados en la República Democrática del Congo. Mientras, los tutsis ocuparon posiciones de poder en el Gobierno. Ruanda era un país roto y la herida seguía abierta. Medidas como estas fueron interpretadas por la comunidad internacional como necesarias para la reconstrucción.
Dos años después del genocidio, en 1996, el país comenzó su implicación directa en conflictos armados en otros países. Primero invadió el este de Zaire (la actual República Democrática del Congo, RDC) para perseguir a los responsables del genocidio huidos, desestabilizando la región y provocando la caída del entonces presidente del país vecino, Mobutu. De 1998 a 2003 apoyó las rebeliones contra su sucesor, Laurent Désiré Kabila, y contra su hijo, Joseph Kabila, en el este de la RDC.
Cuando retiró sus tropas en 2003, siguió apoyando a grupos como el Congreso Nacional de la Defensa del Pueblo (CNDP) y el conocido Movimiento 23 de Marzo, o M23, un grupo armado que en enero de este año tomó la ciudad de Goma y que ha sido acusado de crímenes de guerra. Desde 2019, el despliegue de tropas ruandesas en la República Centroafricana (RCA) y en Cabo Delgado (Mozambique) ha sido respaldado desde el oficialismo ruandés con una narrativa que se inclina más hacia la seguridad y la estabilidad regional.

«Visit Rwanda»
Sin embargo, desde 2018 Ruanda empezó su campaña de blanqueamiento deportivo –sportwashing– con un lema tan simple como omnipresente en el país: «Visit Rwanda». Esta práctica designa la estrategia gubernamental o corporativa que utiliza grandes eventos deportivos para mejorar su imagen pública y desviar la atención de abusos de derechos humanos, conflictos o políticas represivas. A día de hoy, clubes como el Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, los Angeles Clippers o los Angeles Rams lo lucen en sus camisetas. Otros ejemplos de esa estrategia son la construcción de un circuito de Formula 1 o el Mundial de Ciclismo.
«Esta dualidad entre una política exterior impulsada por el conflicto y una estrategia de proyectar una imagen internacional positiva forma parte de la estrategia de Ruanda desde principios de los años 2000 para mostrarse como un Estado de desarrollo», explica a MN Ladd Serway, analista senior para el continente africano del Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados. Sin embargo, añade que «por desgracia, eso no refleja las complejidades. No muestra, por ejemplo, los desafíos que muchos de los pobres de Kigali han enfrentado en estos proyectos de desarrollo, los desplazamientos hacia zonas rurales o las diferencias en el desarrollo entre la capital o las principales ciudades y el resto del país».
Para Serway, esta estrategia logra desviar la atención de su implicación y apoyo a grupos como el M23 o los banyamulenges en la RDC, y dirigirla hacia áreas que se perciben como positivas. Es ahí donde Ruanda se presenta como un atractivo destino turístico a través de la campaña «Visit Rwanda», cuyas pancartas están desplegadas por toda la capital. «Eso atrae la atención pública hacia esos otros sectores, lo cual les resulta útil en términos de credibilidad internacional», señala.

La política exterior de Ruanda está ligada de manera clara a las necesidades económicas y geopolíticas del país. Con una extensión de tan solo 26 000 km2 y una economía que depende en buena medida de la agricultura, los ingresos provenientes del exterior son claves para Ruanda. El patrón son los recursos naturales: en Cabo Delgado hay 5 000 soldados en el terreno para defender a la población de la insurgencia de Al Shabab, pero también para controlar una de las mayores reservas de gas natural licuado del mundo; en RCA, Vogueroc, una firma ruandesa, consiguió en 2022 una concesión para operar minas en cinco ubicaciones del país durante 25 años; Y en la RDC es el control de las minas de coltán.
A pesar de que el Mundial ha resultado impecable, Ruanda no ha podido librarse de las críticas. En un comunicado del 22 de septiembre titulado «El evento ciclista no puede contrarrestar los abusos de Ruanda», Human Rights Watch (HRW) advirtió que el Mundial podría estar vinculado a abusos de derechos humanos: «HRW ha documentado que las autoridades ruandesas detienen y encierran arbitrariamente a trabajadoras sexuales, niños de la calle y otras personas consideradas “indeseables” antes de eventos internacionales de alto perfil».
Los turistas que llegan al país para pasear por el lago Kivu, ver los gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes, así como los fans del ciclismo que acudieron al Mundial, probablemente tampoco vayan a darse cuenta de ese lado más opaco del Gobierno de Kagamé: no habrán escuchado que la ONG estadounidense Freedom House ha calificado al país como «no libre», otorgándole una puntuación de 21 sobre 100 en su evaluación de 2025. No sabrán que el panorama mediático es tan restrictivo que Reporteros Sin Fronteras sitúa a Ruanda en el puesto 146 de 180 países en materia de libertad de prensa o que 17 periodistas han desaparecido, han sido encarcelados o asesinados desde que el FPR llegó al poder tras el genocidio de 1994. Tampoco sospecharán que se persigue políticamente a las voces disidentes dentro y fuera del país.
El último caso de esa represión estatal fue el de Stijn Vercruysse, periodista de VRT News, a quien se le impidió subir al avión con destino a Kigali desde el aeropuerto de Zaventem (Bélgica): «Teníamos previsto informar críticamente sobre el país anfitrión. Eso ya no será posible y quizás revele la naturaleza autoritaria del régimen en Ruanda», explicaba. Al ser preguntado sobre el sportwashing, el entrenador del equipo ciclista de Ruanda, David Louvre, fue tajante en su respuesta: «No estoy aquí para hablar de política. Tengo mi propia opinión al respecto, pero el Ministerio de Deportes es mi jefe, así que prefiero no opinar».
Compartir la entrada "Cuando todo el mundo te mira"