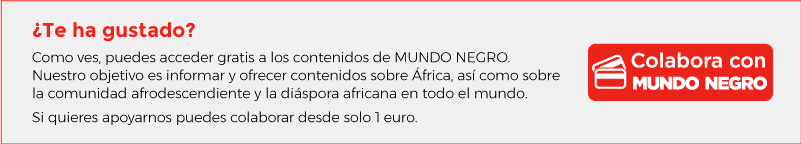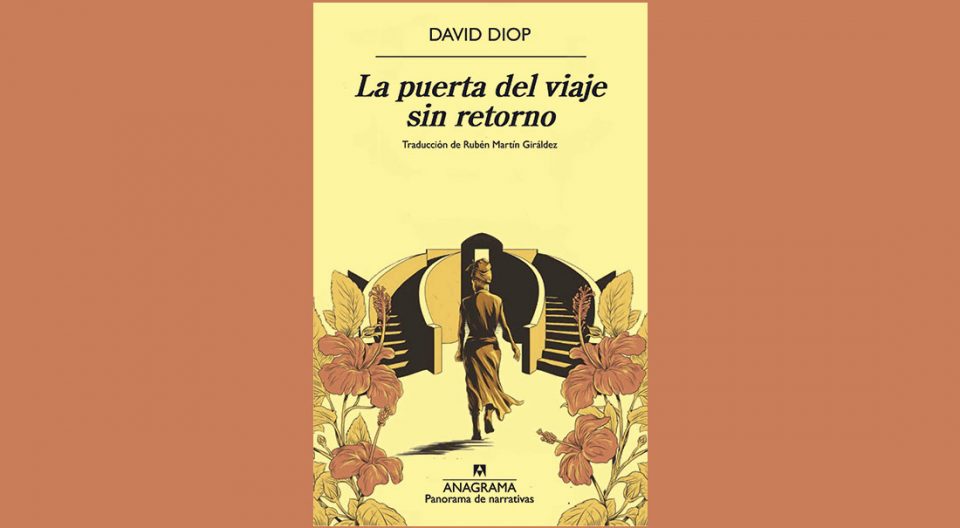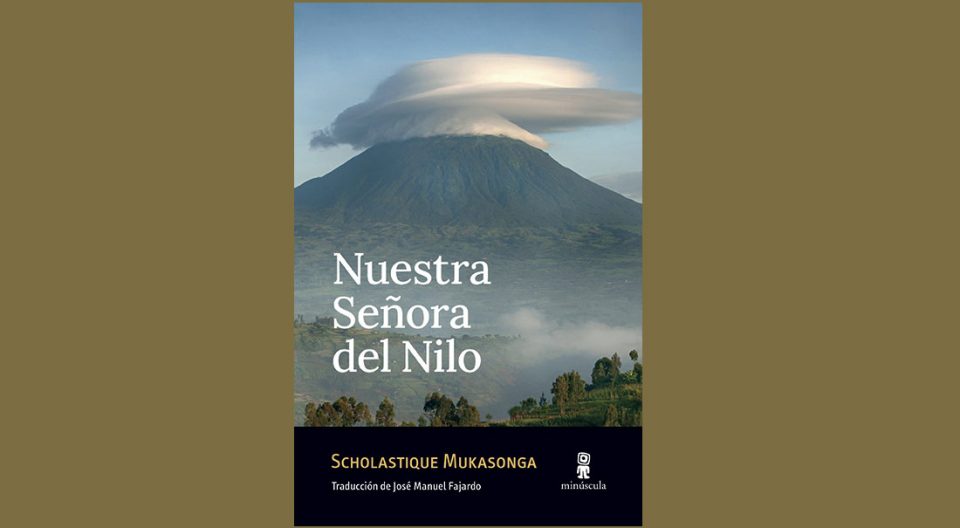«El silencio no puede sanar a una sociedad»

en |
Compartir la entrada "«El silencio no puede sanar a una sociedad»"
Gaël Faye, escritor y cantante
Hijo de madre ruandesa y padre francés, el músico y escritor Gaël Faye (Buyumbura, 1982) acaba de publicar en español El jacarandá (Ed. Salamandra), su segunda novela, en la que todo gira en torno al genocidio de 1994 en Ruanda. Atiende a MUNDO NEGRO en un aula vacía del Instituto Francés en Madrid.
Para preparar la entrevista estuve escuchando su música. ¿Es útil para acercarse a su literatura?
Sí. Mis novelas nutren mi música y mi música mis novelas. No hago una división, incluso a la hora de hablar de mis orígenes. Para mí es una aberración cuando me preguntan si me siento más francés o ruandés. Creo en la fusión, no en la división.
Y en ese contexto, ¿cómo se ha sentido viviendo en Francia y ahora en Ruanda?
Crecí en Burundi. Llegué a Francia de forma precipitada a causa de la guerra, por el cierre del colegio, por la repatriación de las familias francesas… Ruanda, que es la tierra de mi madre, era un país que solo conocía superficialmente. Vivir ahí era una forma de arraigarme un poco más en esa multitud de identidades que tengo y quiero sentir.
Siendo de todas partes, ¿dónde se siente mejor?
Me siento bien en todos los lugares. Hay cosas que me faltan, que echo de menos en Europa cuando estoy en África y a la inversa. Es una suerte poder viajar de una orilla a la otra.
Ya que habla de la movilidad y de las orillas, ¿Europa trata bien a las personas migrantes?
No, en absoluto. En mi opinión, los náufragos, los refugiados que atraviesan el Mediterráneo… [piensa]. Es una vergüenza los valores que defiende la Unión Europea. Que haya debates sobre las personas a las que podemos acoger, a las que no, que si son refugiados o inmigrantes. El hecho de dejar a gente ahogarse y no ir a salvarlos es una falta moral muy grande. Ver en un país como Francia, que tiene recursos financieros, a toda esa gente a los que no se atiende, que duerme bajo los puentes… Estamos hablando de decisiones políticas. Es una falta moral y una traición a nuestros valores. No puedo decir que acojamos bien a los refugiados. Yo les llamo refugiados, no inmigrantes.
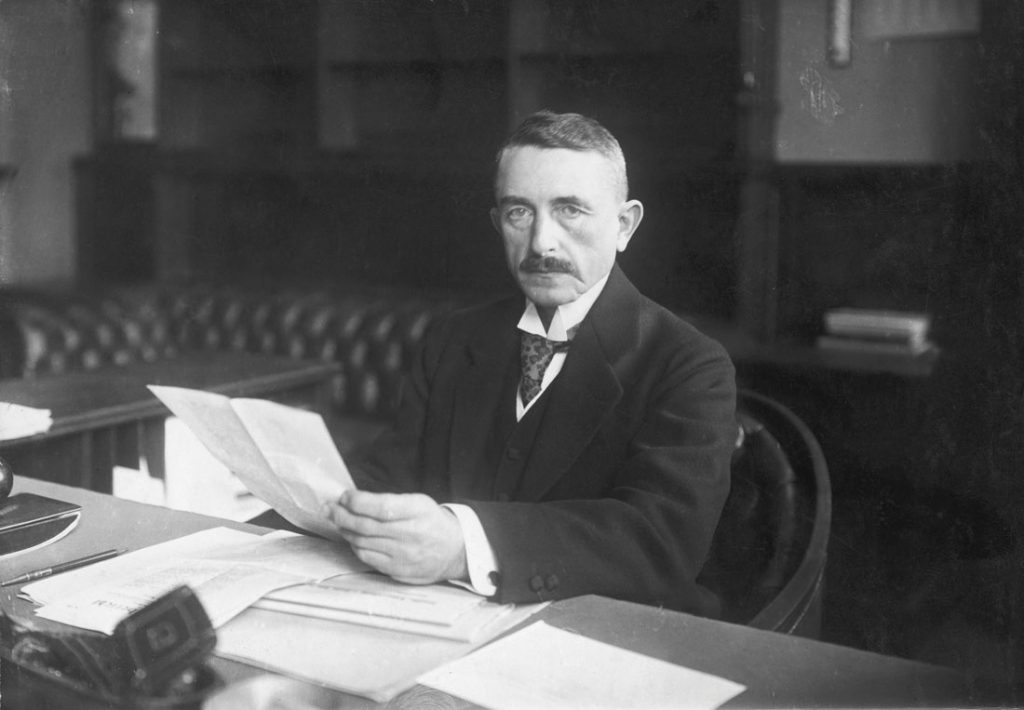
¿Dónde está el problema?
Creo que hemos hecho de esta cuestión de los refugiados [piensa] un punto central del debate. Al menos en Francia lo hemos convertido en un debate central que lleva consigo un sentimiento xenófobo, de rechazo, de un nacionalismo que no tiene lugar. Creo que los términos del debate generan miedo. La forma en la que describimos la situación crea miedo. Creamos una figura irreal del migrante, una figura que no es ella misma, una figura amenazadora, y todo ello se ve alimentado por el debate político. La gente que trabaja sobre el terreno ve con claridad que se trata de cuestiones humanas relacionadas con el exilio, con itinerarios de seres humanos que tratan de buscar una mejor vida. Aunque son situaciones que se van repitiendo desde hace generaciones, hacemos como si fuese algo nuevo. Creo que hay que mantenerse firmes frente a eso. Y no acostumbrarse a situaciones que no son humanas.
Inglaterra y Dinamarca intentaron trasladar a Ruanda a solicitantes de asilo y refugio. Ahora parece que Trump va a explorar esa vía. ¿Qué opinión le merece?
Esto me revuelve. Es contrario a la idea que tengo de la acogida de un ser humano, es una mercantilización del sufrimiento. Podemos encontrar cualquier excusa, pero en realidad no la hay. Europa se evade de su responsabilidad y las autoridades ruandeses le hacen el juego político a la extrema derecha. Mientras, los seres humanos no son tenidos en cuenta como tales. Estas políticas me indignan.
¿Por qué cree que el Gobierno de Kigali se presta a estas políticas inhumanas de Occidente?
Es incomprensible, no consigo entenderlo. En Ruanda tenemos una arraigada cultura de acogida de los refugiados, eso es una realidad. Mi familia ha sido refugiada en Burundi, hemos conocido la persecución y sabemos cómo viven los refugiados. Hay una filosofía de la acogida en Ruanda, pero una cosa es acoger refugiados de los países limítrofes y otra cosa es acoger por intereses económicos a gente que viene de la otra punta del mundo. Para mí es incomprensible, no entiendo la justificación. Se podrá decir que tenemos experiencia en la acogida, pero no por eso tiene que ser una transacción bilateral. Va en contra de mis valores.
El jacarandá arranca con una excusa, la de Milan, que alude al genocidio para justificar que no había estudiado. ¿Pueden ser las excusas una vía de escape para hablar del genocidio?
Yo no lo veo así. Veo a Milan como un niño que se revela contra un silencio familiar, sobre todo el de su madre. Forma parte de la crisis de un adolescente. Es un acto inconsciente. ¿Por qué elige esa excusa? Quizás se revela contra ese silencio.

¿Qué importancia tuvo el silencio durante y después del genocidio?
El silencio tiene muchas dinámicas. No podría hablar del silencio en singular, hay silencios en plural. Y cada familia, cada individuo tiene una relación particular con el silencio. Creo que hay personas [piensa] que no encuentran las palabras, que se quedan paralizadas, que piensan que van a proteger a sus seres queridos al no hablar. Hay gente que puede hablar a ciertas personas y no a otras. La tía Eusébie consigue dar su testimonio el día de la conmemoración en un estadio, en directo, pero es incapaz de hablarlo directamente con su hija. La madre de Milan, Venancia, es incapaz de hablar y se irá con su secreto. Son esas dinámicas las que me interesan. Cualquier guerra, cualquier genocidio tiene su silencio. La palabra siempre es una lucha.
¿El silencio puede sanar?
Yo creo que a una sociedad no. Una sociedad tiene que ser lúcida y mirar su experiencia de frente. Al final, el silencio que se va multiplicando en las familias crea silencios de sociedad. En Ruanda no tenemos un silencio de país, sino de familia. Tenemos un silencio íntimo. Hay un discurso político que rinde cuentas de los eventos, que conmemora. Encendemos la tele, escuchamos la radio y hablamos de ese evento. Hay memoriales por todo el país, pero dentro de las familias no somos capaces de hablar. Hablar demasiado también puede ser violento a veces, puede matar. No sabría dar una respuesta a esta cuestión, pero, en cualquier caso, una sociedad tiene que enfrentarse a su historia.
¿Ruanda se ha enfrentado bien a lo que supuso el genocidio y a una reconciliación que ha impuesto una de las dos partes?
El hecho de considerar que una parte impone algo a otra es considerar que hay dos partes en Ruanda, y eso es una construcción colonial. Los ruandeses son un único pueblo. Los hutus y los tutsis son una importación colonial. Esa distinción no existía antes de la llegada de los alemanes y de los belgas. Eran categorías sociales, no eran razas. Seguir concibiendo Ruanda a través de esa visión es perpetuar la idea de que en Ruanda hay dos pueblos que se oponen. Desde hace 30 años no hay un discurso para los tutsis o los hutus como durante todo el siglo pasado. A día de hoy no oigo a nadie en el espacio cívico definirse como hutu o tutsi. Desde el exterior nos llega siempre esa dualidad, que los ruandeses rechazan por completo.

Pero ese constructo occidental del que habla ha permeado tanto el discurso que es imposible olvidarse de él, incluso en Ruanda.
No podemos negar que venimos de ese pasado, pero no hacemos crecer a nuestros hijos diciéndoles si son o no son tutsis. Les decimos que sus familiares han sido asesinados porque antes se consideraba a los ruandeses como tutsis. Ese paso, que es en el que nos encontramos ahora en Ruanda, es muy muy difícil de hacer entender fuera del país.
El jacarandá está protagonizado por dos adolescentes que no conocieron el genocidio. ¿Cómo se explica a los jóvenes de hoy qué ocurrió hace más de 30 años?
Creo que se les enseña remontándonos al pasado, como hace Stella en la novela, que habla con su bisabuela, Rosalie. No lo podemos entender si no nos remontamos a las raíces. Hay que sumergirse en las raíces de la historia de un pueblo. Si la ventana de percepción se para en los años en los que estamos viviendo no podemos entender nada. Cuando veo la cobertura mediática del 94, porque me he sumergido ahí para trabajar sobre el genocidio de Ruanda, se hablaba de masacre interétnica, de tribus que se odiaban desde siempre, de una invasión anglosajona con un «representante» que venía de Uganda. No decíamos nada de la realidad que vivía la gente. En Francia utilizamos la palabra deconstrucción. Tenemos la sensación de que deconstrucción equivale a demolición, pero no es lo mismo. A veces nos hemos construido con elementos falsos, por lo que debemos tomar todo desde el principio para ir entendiendo cada etapa. En mi caso, mis padres me han dicho: «Los tutsis son altos y los hutus son bajos», pero eso es absurdo como historia, no significa nada en un pueblo en el que hay matrimonios, en el que unos y otros se mezclan. Hay que ir hacia atrás, volver a la historia de Alemania, que llega en 1894 a Ruanda y que llevó con ella todo el racismo europeo del siglo XIX. Como no entendieron la sociedad ruandesa, decidieron imponer su propia representación, su forma de ver las cosas. Así se empieza. Luego podemos ir cogiendo etapa tras etapa. Se impone una religión, una tarjeta de identificación racial. Se trabaja en las poblaciones donde ven una ventaja, la de dividir para mandar. Se trata de la fabricación de una ideología. No hay genocidio sin ideología. Igual no entendemos lo que es un genocidio. Yo he comprendido, y creo que he tenido suficiente interés en ello, que no hay genocidio sin ideología. El genocidio siempre viene después de una ideología. Y siempre va a ser rechazado por el negacionismo y el revisionismo.
¿Qué fuentes ha empleado para documentarse sobre el genocidio? ¿Africanas? ¿Occidentales? ¿Quién ha contado mejor lo que ocurrió en 1994?
[Piensa] Creo que los ruandeses no tenían palabras para entender lo que acababa de pasar en 1994. De hecho no hay una palabra en kinyaruanda para decir genocidio, hemos tenido que inventar una. Nos hemos basado en los escritos de lo que habían vivido otros. De todos modos, un genocidio, como diría el escritor Boubacar Boris Diop, es una memoria paradójica que crece a medida que avanzamos en el tiempo y sabemos más cosas sobre lo que ocurrió. En el momento en el que sucede no sabemos nada, estamos atrapados por el miedo. Entonces hemos tenido que entender, en primer lugar. Evidentemente ha habido algunos que han lanzado la voz de alarma, personas que decían que podía ocurrir, que lo sentían. Pero una vez que ocurría, nadie imaginaba que iba a ser tan intenso. Por eso, para mí todo es de ayuda hoy en día. Ya sea la Shoah, el genocidio de los jemeres rojos en Camboya… Me apoyo en todo para entender el perfil de un evento que todavía me sobrepasa. No digo que lo he entendido, y de hecho creo que jamás entenderé el porqué, porque el porqué es incomprensible. Se trata, sobre todo, de saber cómo hemos llegado a ello. Son mecanismos que volvemos a ver cada cierto tiempo. La deshumanización es algo que no se puede ponderar.

Diop, al que aludía, o Véronique Tadjo, entre otros, estuvieron en Ruanda para escribir sobre el país después del genocidio. ¿Los ha leído?
Creo que he leído todo lo que escribieron.
¿Qué opinión le merece la visión que ofrecieron de Ruanda?
Empezaron ese trabajo en 1998. Se trataba de escribir por el deber de la memoria. Escritores de todo el continente se han dado cuenta de que el genocidio se desarrolló, pero no se había tomado la palabra para hablar de ello. Era como una toma de conciencia tardía. Fueron a Ruanda y algunos se quedaron incluso años. Fue una etapa importante. Cuando uno ve este trabajo se da cuenta de que en todo ese proceso no hay ningún escritor ruandés. Los ruandeses todavía no tenían palabras para ello, no conseguían pensar sobre el evento. 30 años después, y con nuevas voces ruandesas, poco a poco van tomando el riesgo de expresarse sobre aquel acontecimiento. Está Dominique Celis… o yo mismo, gente de mi edad más o menos que no nos ocupamos del genocidio, sino de sus repercusiones. Hablar directamente del genocidio se lo dejamos a los supervivientes.
¿Para qué puede servir la literatura a la hora de abordar el genocidio?
Para definirnos de otra forma que no sea como víctimas o verdugos, para recordarnos que somos seres humanos, ni más ni menos que otros seres humanos, para mostrar nuestras contradicciones, nuestras debilidades, también nuestros momentos de grandeza. La literatura permite [piensa] percibir lo que es invisible en el ser humano, lo que late en su corazón, lo que hace latir su corazón.

Un autor español de la Generación del 98, Miguel de Unamuno, hablaba de la intrahistoria como forma de narrar la gran historia a través de lo cotidiano. ¿Le gusta esa forma de abordar los relatos?
Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Una escritora que me ha quitado complejos es Annie Ernaux, Nobel de Literatura [lo recibió en 2022]. Habla desde su punto de vista. Toda su obra se construye desde su punto de vista, pero jamás como si fuera autoficción, sino más bien como una sociología de la intimidad. Estoy bastante de acuerdo con aquellos que piensan que a la altura del ser humano podemos entender la gran historia. Siempre pensamos que para contar la gran historia tenemos que recurrir a grandes personajes, que tenemos que tener una visión de conjunto. Eso es lo que hace que me guste mucho partir de los niños en mi narrativa. En mis dos novelas [Pequeño país y El jacarandá] arranco de dos niños [Gabriel y Milan]. Es una mirada casi microscópica. En el momento en el que miramos, observamos lo que, de momento, parece no tener importancia para el mundo de los adultos, pero que tiene en sí mismo una verdad muy grande que nos sirve para entender el mundo.
¿Cuáles son esos complejos literarios que le ha quitado la obra de Annie Ernaux?
Mis complejos pasaban por mi propia historia. Me decía: «He crecido en Burundi, soy mestizo, procedo de una historia que a muchas personas les parece exótica. ¿Cómo puedo dirigirme al gran público, a mucha gente, y no solo a los burundeses o ruandeses?». Tenía ese complejo de encontrar historias que fueran muy amplias. He aprendido a salir del terruño para ir hacia lo universal y hablar de lo que uno conoce es la mejor manera de hacerlo, de ir hacia esa idea de lo universal. El arte, para mí, tiene ese horizonte universal.
¿Se puede sacar algo positivo para la sociedad ruandesa de una historia como la del genocidio?
[Piensa] No. [Piensa] No hay nada positivo. Absolutamente nada.
Compartir la entrada "«El silencio no puede sanar a una sociedad»"