La memoria de los pueblos

en |
Compartir la entrada "La memoria de los pueblos"
La ineficacia del Estado y la influencia de las comunidades sursudanesas comprometen una paz duradera en el país
Por Manuel Ballester Navarro
El enfrentamiento político entre Salva Kiir y Riek Machar ha impedido que Sudán del Sur viva en paz desde su independencia. Sin embargo, otros factores, vinculados en muchos casos a las tradiciones de las comunidades sursudanesas, tampoco han facilitado la estabilidad en el país.
«Antes yo también iba con el ganado», dice un joven dinka de la comunidad de Tonj (Sudán del Sur). Y añade: «No llevaba armas, pero mis amigos sí. Un día atacaron una aldea. Yo sabía que aquello no estaba bien. Le pedí a mi padre que me apuntara a la escuela».
El joven, de 18 años de edad, estudia en Tonj y participa en un club de paz. Durante años acompañó a grupos armados en incursiones comunitarias, sin empuñar un arma, pero siendo parte del engranaje. Hoy trata de convencer a otros jóvenes de que aún es posible otro camino.
Tras su independencia de Sudán en 2011, el país cayó en una guerra civil que enfrentó, entre 2013 y 2018, a los dos principales líderes: Salva Kiir, dinka, y Riek Machar, nuer. El acuerdo de paz de 2018 pretendía poner fin al conflicto, pero esas promesas se diluyeron pronto. La violencia no desapareció: se fragmentó, se volvió más comunitaria, más estructural. La independencia trajo bandera y fronteras, pero no un proyecto común. La ciudadanía ha vuelto a refugiarse en la comunidad.

Monedas de cambio
Sudán del Sur es un país fragmentado. En ausencia de un Estado fuerte, son las estructuras tradicionales –clanes y jefes comunitarios– las que organizan la vida cotidiana. Estos grupos distribuyen el poder, administran justicia, protegen, castigan, casan, dividen y guerrean.
La violencia no solo se da entre grandes grupos étnicos enfrentados, sino también dentro de las mismas comunidades. La lógica del saqueo y el conflicto por el ganado genera un ciclo de venganzas y represalias que fractura la cohesión social a todos los niveles. Es una violencia que se hereda, se espera y, en muchos casos, se naturaliza. Un joven estudiante anónimo, lo resume con claridad: «Con la mala cultura de buscar más vacas, la violencia no se detiene».
La necesidad de conseguir dotes para el matrimonio alimenta la economía del conflicto: más vacas significan más esposas, y más esposas, más hijos y más mano de obra. Pero en esa cadena, las mujeres y las niñas se convierten en moneda. Son prometidas, forzadas e intercambiadas. Una joven que continúa sus estudios gracias al apoyo de un familiar, recuerda que fue apartada del colegio para quedarse en casa: «Solo mis hermanos podían ir a clase. Más tarde, mi tío me matriculó en la escuela. Muchas chicas trabajan en casa y no pueden estudiar. Cuando suspenden, las obligan a casarse».
Esta violencia estructural no suele ser nombrada como tal, pero está en el centro del trauma colectivo. Mujeres y niñas crecen en un entorno donde su cuerpo no les pertenece, la educación es un privilegio y el matrimonio no siempre es una elección. Otra joven sursudanesa lo confirma: «Me querían casar cuando estaba en Secundaria. Gracias a mi padre, que se negó, terminé mis estudios. Ojalá todos hicieran lo mismo».

No solo dinkas y nueres
La violencia interétnica encuentra su eco en Sudán del Sur dentro de cada comunidad, donde el miedo y la resignación se transmiten de generación en generación y no se limita a una lucha entre dos grandes bloques –dinkas y nueres– enfrentados por el poder estatal. Su dimensión es más compleja, está arraigada en disputas locales, rivalidades históricas y mecanismos culturales que perpetúan el conflicto.
La estructura comunitaria no es homogénea ni estable: dentro de cada grupo étnico conviven subclanes, familias extendidas y facciones que también compiten por el acceso a recursos, influencia y prestigio.
Las divisiones internas muchas veces no se ven desde fuera, pero explican gran parte de la violencia que azota al país. El enemigo ya no siempre es de otra etnia, sino que está más cerca: es otro clan, otro jefe, otro apellido dentro del grupo.
Uno de los factores que alimenta esta fragmentación es la politización de las identidades comunitarias, una estrategia que ha sido utilizada por líderes nacionales y jefes locales para consolidar su poder. Los primeros han utilizado sus orígenes para consolidarse en el cargo, movilizar milicias y negociar cargos institucionales. Los segundos reproducen esta lógica. La identidad deja de ser cultural para convertirse en un mecanismo político: no garantiza derechos, pero sí puede abrir puertas según quién gobierne.
Además, las prácticas tradicionales heredadas desempeñan un papel ambivalente: aunque muchas articulan la vida social, otras contribuyen a sostener ciclos de violencia estructural. El saqueo de ganado, por ejemplo, es una práctica ancestral que hoy se utiliza como estrategia económica violenta entre clanes enfrentados. La dote en forma de vacas impulsa presiones económicas que alimentan saqueos y provocan enfrentamientos.
Estas dinámicas, en apariencia reguladoras de la vida comunitaria, reproducen formas profundas de violencia de género. El cuerpo de la mujer se convierte en un instrumento para consolidar alianzas sociales y económicas. Cuantas más esposas se tienen, mayor es el prestigio; la mujer se convierte en símbolo de estatus, pero no de derecho. A esto se suma el uso del cuerpo femenino como arma de guerra simbólica y física: violaciones, embarazos forzados o humillación pública, no solo hieren a la mujer, sino que buscan quebrar a su comunidad.
Pero el sistema también impone su peso sobre los varones. En muchas regiones, casi todos los niños de la calle son varones: expulsados del hogar por falta de recursos o enviados a trabajar, se convierten en residuos de un sistema que considera que la niña, al menos, puede ser intercambiada por ganado.
Cuando la violencia es estructural y heredada sin ningún cuestionamiento, genera abandono, exclusión y traumas. La justicia comunitaria, aunque tiene un papel mediador, puede perpetuar la impunidad.

Relación clientelar
Estas disputas se traducen en múltiples formas de violencia: enfrentamientos por pastos y ganado, venganzas por agravios pasados, rivalidades por el liderazgo dentro de una comunidad o tensiones entre generaciones. La transmisión oral de ofensas y episodios violentos pasados crea una memoria colectiva de agravio que aviva los conflictos. Así, la paz no es solo un acuerdo político, sino un equilibrio entre intereses comunitarios que rara vez coincide con las fronteras institucionales del Estado.
Las relaciones de poder están muy ligadas al sistema de pertenencia comunitaria. Los líderes tradicionales no solo ejercen autoridad moral o simbólica, sino que tienen una influencia real en las decisiones de la comunidad: desde con quién se casa una hija, hasta si se inicia o no una represalia. En muchos casos, estos liderazgos no son reconocidos por el Estado, pero de facto tienen más poder que los funcionarios públicos en zonas rurales.
Esta estructura de poder basada en la lealtad condiciona el reparto del poder político a nivel nacional. Los principales actores del conflicto —movimientos armados, partidos y gobiernos— construyen sus apoyos sobre líneas étnicas, alimentando una lógica de representación excluyente. La distribución del poder sigue un patrón clientelar que prioriza el equilibrio comunitario antes que la competencia o la legitimidad democrática. Cada etnia debe «tener lo suyo».
Aunque pueda parecer contradictorio, la estructura comunitaria, que protege frente al abandono del Estado, reproduce dinámicas de control y exclusión que impiden construir un horizonte compartido de paz.
Muchos funcionarios no cobran sus salarios y el Estado no tiene presencia en buena parte del territorio. La lealtad al poder central depende de alianzas étnicas más que de un pacto nacional. Así, las promesas de paz se diluyen. Es aquí donde se gestan las guerras, pero también donde puede nacer otra forma de reconciliación.
El trauma como herencia
En Sudán del Sur, el trauma no es un acontecimiento aislado. Se transmite de padres a hijos. Nacer en una aldea desplazada, aprender a distinguir disparos antes que letras, ver cómo tus hermanos se van a la milicia o cómo tu madre vende el grano que queda para pagar una dote: todo se convierte en normal.
Las escuelas –si existen– son los pocos espacios donde este ciclo puede quebrarse. Pero incluso allí, las heridas pesan. Muchas niñas no terminan su educación. O no la empiezan. Para ellas, estudiar no es solo aprender: es resistir. Es una forma de romper con la narrativa heredada, de imaginar otro futuro y desafiar la estructura familiar, comunitaria, étnica. Y, aún así, lo hacen.
Pero el trauma también es institucional: el Estado no protege y no repara. Muchos jóvenes crecen sin haber conocido otro modelo de convivencia que no sea la desconfianza, la violencia o la imposición.
¿Cuál es el impacto de esta realidad en la memoria colectiva de los sursudaneses? La respuesta no se encuentra en los informes diplomáticos ni en las estadísticas. Está en la desconfianza que lleva a muchos ciudadanos a no esperar nada.
El proceso que culminó con el acuerdo de 2018 entre Salva Kiir, y el entonces vicepresidente Riek Machar –que fue acusado el pasado mes de septiembre por asesinato, traición y crímenes contra la humanidad– fue presentado como un punto de inflexión. Pero sus efectos nunca se tradujeron en seguridad, justicia o reconciliación.
Ahora el miedo va más allá. La ruptura entre Kiir y Machar, la militarización de comunidades, la proliferación de grupos armados y la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad alimentan la posibilidad de una nueva escalada. La pérdida de credibilidad de los líderes históricos y la fragmentación de las lealtades tradicionales hacen cada vez más probable un conflicto sin forma definida. No habría dos bandos claros ni un frente centralizado, sino una multiplicación de milicias locales. Un escenario así podría desencadenar una escalada violenta más devastadora e impredecible. Ya no se trata de negociar cuotas de poder o compartir el gobierno. La única forma de asegurar el futuro es eliminar al otro. Ya no se discute cómo reconstruir la confianza, sino cómo sobrevivir cuando vuelva a estallar la violencia.
A esta inestabilidad se suma el impacto de la guerra en Sudán, por el que más de un millón de personas han cruzado la frontera. Aunque muchas son refugiadas, una parte significativa son retornados: sursudaneses que huyeron a Sudán durante la guerra civil y que ahora regresan a un país que no les ofrece ni condiciones de seguridad ni acceso garantizado a servicios básicos. Esta ola de llegadas está generando una gran presión humanitaria en regiones como Alto Nilo, Ruweng o Abyei.

La memoria y el cambio
En Sudán del Sur, las guerras dejan muertos y huellas en el cuerpo y la memoria de la gente. Esa memoria, cuando no se acompaña de justicia ni de verdad, pesa, divide y condiciona. Pero también puede ser un punto de partida. Hay jóvenes, hijos del trauma colectivo, que empiezan a cuestionar lo que se les enseñó como verdad única. Hay padres que eligen escuela antes que dote. Hay niñas que no aceptan casarse. Hay comunidades que resisten sin armas. A veces, la paz no viene de los tratados, sino de decisiones cotidianas que rompen el guion escrito por otras generaciones.
Sudán del Sur es una de las naciones más pobres, corruptas e inseguras del mundo. A menudo se espera que países como este avancen hacia modelos de gobernanza característicos de democracias consolidadas, aunque para ello es imposible no cuestionarse su viabilidad en un contexto marcado por el conflicto, la fragilidad de las estructuras estatales o las presiones externas. Países vecinos como Sudán o potencias globales como China se muestran interesadas en sus recursos naturales e influyen en su panorama político y económico. La explotación de materias primas como el petróleo se realiza, a menudo, en términos que no favorecen el desarrollo interno, perpetuando ciclos de dependencia y subdesarrollo. Además, la injerencia externa puede exacerbar divisiones internas y dificultar la consolidación de un proyecto nacional inclusivo.
Ante esta realidad, surge una reflexión: ¿es justo y realista exigir a Sudán del Sur estándares de gobernanza y desarrollo similares a los de países con trayectorias históricas y contextos socioeconómicos muy diferentes? Pero, en realidad, las preguntas podrían ser otras. ¿Y si Sudán del Sur no necesita parecerse a un Estado occidental para encontrar la paz? ¿Y si la salida no es copiar estructuras, sino reinventarlas desde lo que ya existe –la comunidad, la palabra, el clan–, pero sin la violencia? El futuro dirá.
PARA SABER MÁS
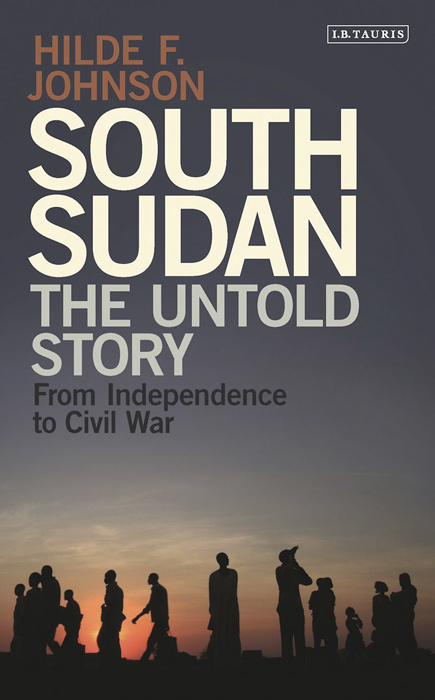
Por Óscar Mateos
En marzo de 2023 (ver MN 689, pp. 30-31) ya recomendamos algunas referencias fundamentales para entender el contexto histórico y las causas del conflicto armado que afectan a Sudán del Sur, el país más joven del mundo. Con el objetivo de seguir profundizando en la comprensión de un escenario que apenas recibe atención en el análisis mediático y político internacional, complementamos aquellas sugerencias con tres ensayos más y dos documentales de producción reciente.
El primer ensayo es de Alfredo Langa Herrero, investigador del IECAH y profesor asociado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Su libro Sudán y Sudán del Sur. Génesis, guerra y división en dos Estados (La Catarata/Casa África, 2017) ayuda a entender la larga historia de conflictividad de dos territorios con trayectorias entrelazadas que hoy conforman países distintos. Langa reconstruye las raíces políticas, económicas y sociales de los conflictos en ambos Estados y ofrece algunas claves fundamentales para comprender el estallido de la guerra en Sudán del Sur y los límites –y posibilidades– de los procesos de paz.
La segunda contribución es la de Hilde F. Johnson, que fue Representante Especial del Secretario General y jefa de la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur entre julio de 2011 y julio de 2014. Su obra South Sudan: The Untold Story. From Independence to Civil War (Tauris, 2018) tiene el valor añadido de ser una mirada desde dentro: Johnson acompaña el recorrido que va del entusiasmo colectivo de la independencia, en julio de 2011, al estallido del conflicto armado en diciembre de 2013 y a la primera fase, especialmente sangrienta, de la guerra. Sus contactos con las élites políticas del país y su conocimiento de la historia de Sudán del Sur convierten el libro en un testimonio imprescindible para entender las responsabilidades internas y externas en el fracaso del nuevo Estado.
Para completar estas miradas resulta sugerente la obra South Sudan: A Slow Liberation (Zed Books, 2015) de Edward Thomas. Escrito desde la perspectiva de Jonglei, uno de los estados más castigados del país, el libro muestra cómo esta región estuvo en el centro de la lucha de liberación y de las posteriores disputas de poder. A partir de cientos de entrevistas y de un amplio abanico de fuentes, Thomas ofrece un relato sobrio y muy bien documentado de una liberación incompleta que ayuda a entender por qué la independencia no se tradujo en paz ni en seguridad para la mayoría de la población.
En el terreno audiovisual –estrenado en junio de este año en Documentos TV, de RTVE– es de visionado obligado el documental Esperanza, dirigido por Pilar Requena. A través de las historias de cuatro personas refugiadas sursudanesas (Susan, Gloria, Emma y Anthony) que luchan por la justicia y la paz, el documental pone rostro a las estadísticas: muestra el impacto cotidiano de la violencia, el desplazamiento forzoso y la precariedad, pero también la capacidad de resistencia, organización y esperanza de quienes han perdido casi todo.
El segundo documental, Building our Peace. People to People Peace Processes in South Sudan, nos traslada a Wunlit, la localidad en el estado de Bahr el Ghazal que acogió en 1999 la famosa Conferencia de Paz y Reconciliación Dinka–Nuer. Ese proceso de paz «de pueblo a pueblo» entre comunidades dinkas y nueres se ha convertido en uno de los casos más citados de construcción de paz local. El documental, producido por la organización PAX y dirigido por Silvano Yokwe, recupera aquella experiencia y la conecta con un proceso más reciente entre el condado de Payinjiar y la región de Greater Yirol, cuyo acuerdo de 2018 redujo de forma significativa los incidentes de seguridad y mejoró las relaciones entre comunidades. Las voces que aparecen son algunas de las muchas personas que, lejos de los focos mediáticos y de las grandes conferencias diplomáticas, trabajan cada día por sostener espacios frágiles de convivencia y de paz cotidiana en medio de la violencia.
Compartir la entrada "La memoria de los pueblos"




