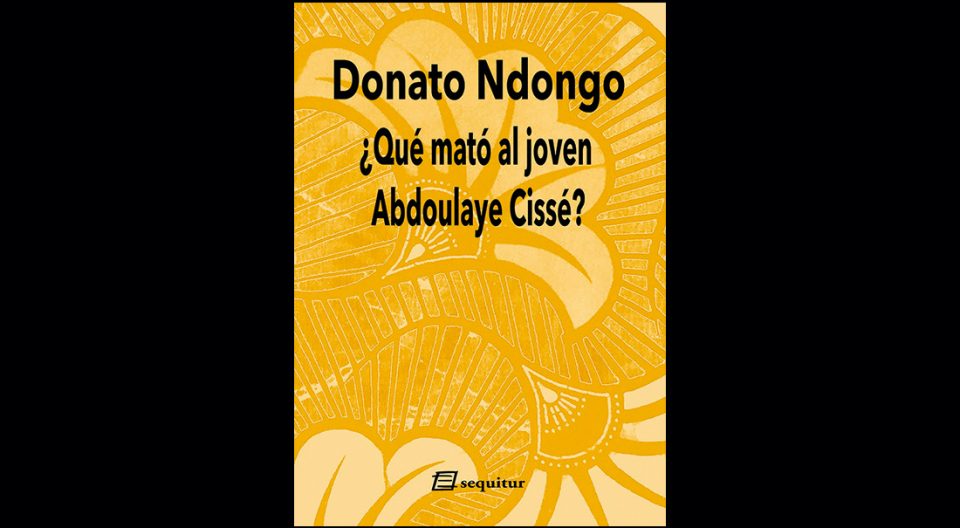La belleza durísima
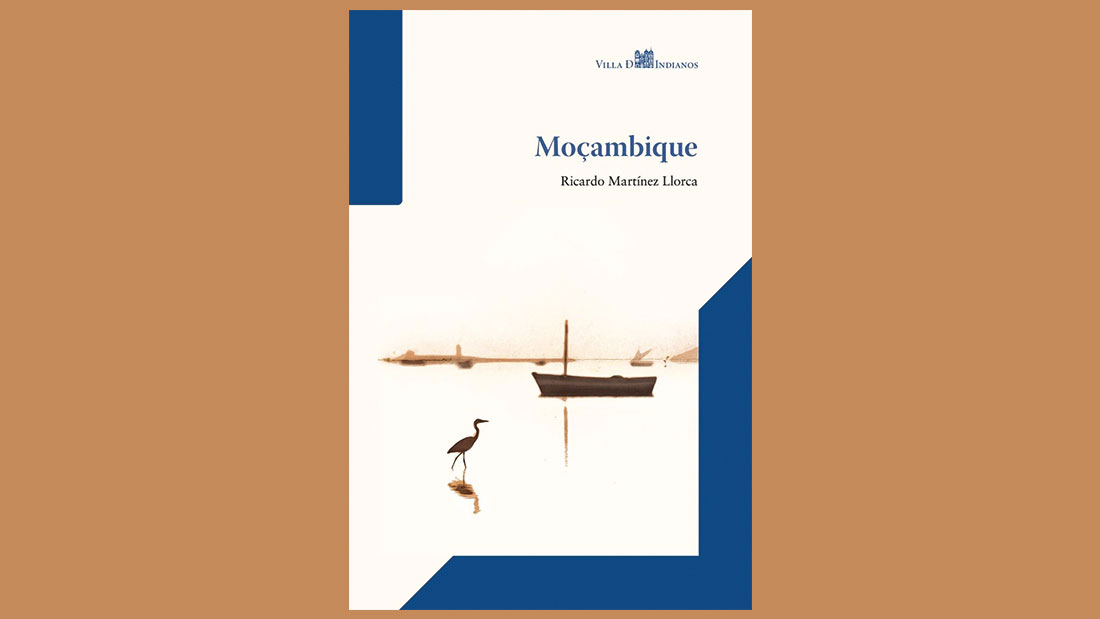
en |
Compartir la entrada "La belleza durísima"
Arranca este peculiar libro de Ricardo Martínez Llorca (Salamanca, 1966) asegurando que la memoria lo es todo para él, una frase que muchos suscribiríamos sin darnos cuenta cabal de las consecuencias. La memoria es una balsa de piedra. Y también un espejo poco piadoso. ¿Por eso la manipulamos con tanta frecuencia, para que no nos recuerde que no es en realidad tan importante para nosotros, quizá por su capacidad para avergonzarnos?
Moçambique, así, en portugués, como una sencilla declaración de intenciones, es un libro navegable en diez breves pasajes o estancias de un viaje que llevan títulos tan invitadores como «Calma», «La renuncia», «Las cosas recordadas» o «El presente», siempre precedidos de un epígrafe de El oficio de vivir, de Cesare Pavese. Y con fotografías en blanco y negro que más que al país retratan, como un espejo inverso, al propio autor por otros medios. Las imágenes hablan con elocuencia devastadora por su silencio, sobre todo por la franqueza con la que miran tantos africanos. Son meditaciones sin lirismo ni escarnio que encajan como incrustaciones preciosas porque rehúyen el énfasis. Nos desarman. Pero el arma que Martínez Llorca empuña mejor no lleva rastro de pólvora: es tinta china. Y por si hubiera la menor duda, deja escrito casi nada más empezar a adentrarse en Mozambique con los ojos de un ingenuo, es decir, no de un resabiado: «Para mí viajar no significa otra cosa que ir al encuentro de la vida».
«Usted me gusta mucho». Así arranca «El robo», el episodio más triste y vívido: un antro donde mujeres condenadas por la enfermedad y la mala suerte buscan un balón de oxígeno o un salvavidas que no hace sino hundirlas más en el fango. Muchas vienen de Malaui para acompañar a maridos o aventureros que buscan redención en la mina o en trabajos mal remunerados que los propios emigrantes dilapidan en un círculo infernal del que solo se sale con los pies por delante, salvo excepciones contadas.
No cae Martínez Llorca en el patetismo o el exotismo. No es ni libro de viajes ni crónica, sino mapa topográfico –al autor le puede el amor por la geología, y trata siempre, machadianamente, de diferenciar las voces de los ecos– de un microcosmos africano. Ese pasar el tiempo y que el tiempo pase por él impregna de ritmo y cadencia la desesperación y las esperanzas de un fragmento de país que, como todos, no se puede resumir ni acabar de conocer. Busca el autor una cierta verdad, la de quienes viven su vida y seguirán viviéndola cuando los ojos del viajero vuelvan a su sitio. Pero en este caso con un libro que no quiere «pisar fuerte», imponer una mirada o una compasión. Pero ni se engaña ni nos engaña, y para eso se embarca (literalmente, en «La función de sufrir») para que veamos cómo, a escala humana, el sistema aplasta, la economía es una trituradora que impide que las cosas cambien. África ofrece portentosas oportunidades de ayudar, pero también de envilecerse, de aumentar el daño o de acercar los sentidos, como cuando el autor de esta antielegía se sirve de la escritora mozambiqueña Paulina Chiziane para recordarnos lo que fue la crudelísima guerra civil, o nos deja sin palabras cuando se refiere a «una muchacha de una belleza durísima». Mozambique.
Compartir la entrada "La belleza durísima"